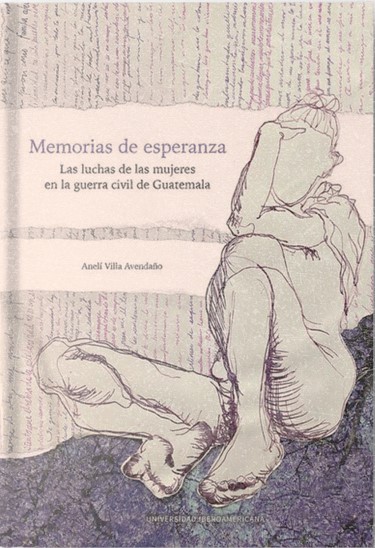Doctora en Estudios Latinoamericanos e investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC), de la Universidad Nacional Autónoma de México, Anelí Villa Avendaño ofrece en este texto un loable esfuerzo por repensar y replantearse la historia de las luchas revolucionarias del pueblo guatemalteco, enfatizando la participación diversa y múltiples de las mujeres, luchadoras, activistas y combatientes, durante el período que va desde inicios de los años sesenta a finales de los noventa del siglo XX, que la historiografía centroamericana denomina “el conflicto armado” o “la guerra de los 36 años”. Para ello releyó y analizó diversos testimonios de ex guerrilleras, investigó en fuentes primaras albergadas en archivos institucionales y personales, y entrevistó a más a casi una veintena de protagonistas de esos años de lucha, entre ellas a dieciséis mujeres que participaron en el movimiento revolucionario en distintos niveles e instancias de lucha (frentes guerrilleros, redes de apoyo, sindicalistas, estudiantes y otros), provenientes de diferentes orígenes: clase alta, urbana, rural, mujeres mestizas, indígenas, clase media, sectores populares empobrecidos.
El libro consta de cinco capítulos más un prólogo, la introducción, el epílogo y las conclusiones. En la introducción la autora explica que “busca romper los paradigmas establecidos en torno a la guerra en Guatemala”1 , que dieron predominancia a “los relatos masculinos centrados en los bélico y lo heroico”. En su opinión, estos relatos habrían estigmatizado la participación de las mujeres colocándolas en el papel de víctimas, o asignándoles un papel secundario.
1 Todas las citas del autor corresponde al libro de Memorias de esperanzas.
Tras esa premisa y con un marco teórico feminista en el que destacan las propuestas de la historiadora italo-estadounidense Silvia Federeci, quien propone una relectura de la historia desde la perspectiva de las mujeres, para “complejizar el pasado”, Villa Avendaño argumenta que las mujeres fueron determinantes en esos años de represión y terrorismo estatal, para garantizar “el sustento cotidiano (…) la partería y los cuidados”, sostener la esperanza, las familias y reproducir la vida. Sostiene además que las mujeres fueron “las más perseguidas y castigadas con saña”, precisamente porque ellas son las reproductoras de la vida.
Además, en una crítica que podría resultar anacrónica al considerar el contexto social e histórico en el que surgieron las guerrilleras centroamericanas, que las organizaciones revolucionarias “tenían pocos o nulos cuestionamientos al sistema patriarcal”. Uno de los elementos que ella destaca de la participación de las mujeres en esas luchas sociales y revolucionarias, es que a estas –además de sus motivaciones políticas–, les animó “la esperanza, el amor, la filialidad, la ternura y la solidaridad”. Tras aclarar –siguiendo a teóricas como Gladys Tzul, María Lugones y Joan Scott, entre otras–, que su estudio no trata de cualquier ni de toda mujer guatemalteca (porque no existe una categoría de mujer universal), sino de aquellas que participaron en las luchas revolucionarias en un lugar específico, que les fue por su origen, su etnia, clase social y sus relaciones de parentesco.
Luego establece un esquema de análisis en el que prevalecen las siguientes categorías y elementos de análisis: la esperanza (“la posibilidad de pensar una vida distinta”), la memoria (como activador de la esperanza), las redes de solidaridad, cuidado y ternura (“que permitieron el funcionamiento material y emocional de la lucha”), la fuerza de lo colectivo (“que permitió mantener la esperanza con vida”) y, finalmente, la utopía (concebida como los sueños e ideales revolucionarios que rechazaban la realidad de desigualdad y miseria), el teatro y el arte (como instrumentos concientizadores); la espiritualidad y la cosmovisión (de los pueblos mayas) y el amor como potencia política (el amor como “motor para la acción y la transformación).
En el primer capítulo, “Los hilos de la memoria”, Villa Avendaño reitera su propósito de “desmontar las narrativas de las memorias construidas en clave heroica, centrada en las acciones militares de la guerrilla, enalteciendo la figura del guerrillero masculino como ideal del hombre nuevo”. En su lugar propone “una narrativa en clave de esperanza”, para romper con el papel de víctima que se les ha asignado a las mujeres y destacar la esperanza de estas por encima de la violencia y el heroísmo.
En el capítulo segundo hace una reconstrucción de “la primera etapa de la guerra”, marcada por el surgimiento del movimiento social que llevó a la emergencia de la primavera democrática guatemalteca, cuyos principales símbolos son los gobiernos de Juan José Arévalo (1945-1951) y Jacobo Árbenz (1951-1954), aplastada por la intervención estadounidense con la complicidad de las élites locales, hasta mediados de los años sesenta. En esta etapa habría correspondido a las mujeres mantener vivas la memoria de este proceso y la esperanza “de recuperar lo perdido”. Esta fue también una de las motivaciones que llevaron a algunas mujeres a sumarse a las primeras fuerzas guerrilleras que surgieron esos años. Parte central en esta etapa fueron las redes de solidaridad creada en exterior, particularmente en México, para acoger a los centenares de guatemaltecos llegados a la capital mexicana, o a Argentina, huyendo de la represión desatada tras el derrocamiento de Árbenz.
Fue en este contexto cuando surgieron los primeros grupos armados que posteriormente conformaron las Fuerzas Armadas Rebeldes. Las mujeres que se integraron a ellas en un papel de retaguardia o logística, como “cobertura de los muchachos que hacían las acciones (…) labores de control de chequeo”. Fue en un período en el que “el imaginario social no permitía concebir la idea de una mujer como parte de una organización ni mucho menos de una mujer armada”. La autora señala críticamente que ese rol exponía a las mujeres a la represión, pero también porque en ellos enfrentaban el acoso de los hombres, porque en “la construcción del hombre nuevo no tenía contemplado pensarse la masculinidad”. Esto llevó al extremo de calificar como “irresponsables” a las compañeras que quedaban embarazadas. Destaca también el hecho de que varias mujeres, provenientes de clases medias acomodadas, también fueron privilegiadas dentro de las estructuras guerrilleras al convertirse en parejas sentimentales de los líderes, “formando una especie de élite u oligarquía” dentro de las filas revolucionarias.
Esta etapa de la lucha concluye con la derrota de las FAR a mediados de los años sesenta, el surgimiento de grupos paramilitares anticomunistas (escuadrones de la muere), que desaparecieron a más de 400 personas; lo que conllevó a la creación de nuevas redes en el exilio, al frente de las cuales estuvieron mujeres como Mirna Páiz, destacada combatiente en las filas guerrilleras.
El tercero, “La ilusión del triunfo”, dedicado a la participación y resistencia de las mujeres en “la segunda etapa de la guerra” (desde finales de los sesenta y la década de los setenta), cuando los movimientos guerrilleros reformulan sus estrategias. Es un periodo en el que se observa la amplia participación de comunidades indígenas y otros sectores de la población. En la década de los setenta se consolida la esperanza de un cambio, pero a diferencia de la época anterior no se busca el retorno del arbencismo sino construir una nueva sociedad inspirada en el ejemplo de la revolución cubana y otros países socialistas. Esta etapa se da en un contexto internacional en el que las mujeres tienen mayor presencia en espacios públicos, con las demandas feministas europeas y la decisión de la ONU de declarar 1975 como el año internacional de las mujeres. Así, en el movimiento revolucionario guatemalteco se incrementó la participación de las mujeres, “lo que las llevó a vivir una juventud más libre” en las que el matrimonio y tener hijos no era su principal aspiración. Pero eso también tuvo su correlato en el incremento de la represión, “un monstruo” que devoró a muchos jóvenes, hombres y mujeres, y dejó “los sueños ensangrentados”.
La autora argumenta que los líderes revolucionarios no previeron la brutal respuesta represiva del ejército guatemalteco porque “estaban embebidos de triunfalismo”. Destaca, además, que, en este período, acorde con el contexto global, las revolucionarias guatemaltecas intentaron introducir, como parte de la formación política, la situación de las mujeres, maltratadas o minusvalorada por los varones, pero no se propusieron modificar las relaciones de género. A ello se sumó el hecho de que esta inquietud de las mujeres no fue considerada prioritaria por la dirigencia revolucionaria. Por lo demás, observa que a pesar de esa “vaga noción” sobre la necesidad de cambiar la situación de las mujeres y de hasta los dirigentes participaban en las labores de cocina, limpieza y reproducción de la vida, en el trasfondo siguió predominando la concepción tradicional del género.
El capítulo también se aborda la maternidad entre las guerrilleras, que en general les presentaba una paradoja: si bien los hijos eran un motivo de fuerza para luchar, también fue un obstáculo para la participación de las mujeres. Esto fue particularmente notable entre las guerrilleras indígenas, que siguiendo tradiciones culturales -donde la maternidad es un asunto de mayor peso- al quedar embarazadas se modificaba radicalmente su participación, lo que provocaba una alta rotación en las filas combatientes. Esto nunca fue así para los varones.
El capítulo cuarto expone lo ocurrido en la tercera etapa de la guerra, en los años ochenta, cuando el ejército guatemalteco llevó la represión a niveles de salvajismo inaudito, pese a lo cual se mantuvo la esperanza. Es un período donde el movimiento revolucionario dedica algunos números de sus publicaciones y material propagandísticos a las mujeres. En ellos prevalecen tres ideas: el llamado a su incorporación a la lucha, el tema de la igualdad entre hombres y mujeres y la supeditación de las luchas propias de las mujeres a la causa principal de la revolución, porque el “verdadero enemigo” es el capitalismo. Para la autora, éste último énfasis escondía el temor de la dirigencia de que la lucha por los derechos de las mujeres podría llevar a una división de las fuerzas del movimiento revolucionario, algo que al parecer fue aceptado por las revolucionarias, lo que también revela no existía “una profunda toma de conciencia de género”. Porque, por otra parte, en la cotidianidad de los campamentos siguió prevaleciendo la tradicional actitud machista de los guerrilleros. No obstante, para algunas mujeres, su incorporación a la guerrilla fue también una ruptura con los roles tradicionales que históricamente se les había asignado.
“La guerra vista desde los ojos de las mujeres no es la gran proeza revolucionaria, sino algo mucho más concreto que se tradujo en su vida cotidiana, en poder salir de los designios, aprender y vivir como mujeres fuertes con la capacidad de realizar un sinfín de tareas que iban desde la formación política y el liderazgo, hasta algo designado como masculino que era tomar un arma y combatir”, sintetiza la autora.
En medio de esta situación, destaca, no cesó de reproducirse la vida. Así, muchas mujeres tuvieron hijos “guiadas por el mandato social”, pero, para otras fue un hecho que ocurrió sin proponérselo, más aún se considera que en las filas guerrilleras debía pedirse permiso para tener pareja y embarazarse. Tener hijo fue también una forma de aferrarse a la vida en el entorno de muerte y destrucción que creaba la represión militar.
El capítulo cinco explica la última etapa de la guerra, la firma de los acuerdos de paz y enfatiza el proceso de reinserción y “reinvención” de las guatemaltecas revolucionarias para continuar “en el camino de la vida y de la lucha”. Esta etapa también estuvo caracterizada por el surgimiento de nuevas organizaciones sociales, como la Asamblea de la Sociedad Civil, la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) y la Organización de Mujeres Refugiadas Maná Maquín y la Asociación Nacional de Mujeres Ixmucané. Detalla la organización y los procesos educativos y concientizadores vividas por las mujeres en los campamentos de refugiados, y las estrategias que pusieron en práctica para su sobrevivencia Comunidades de Población en Resistencia, internadas en las montañas para escapar al genocidio que cometían los militares guatemaltecos.
En el Epílogo y las Conclusiones, la autora refleja acerca del dilema que se le presentó a muchas mujeres que se integraron a la lucha: para ascender en la escala de dirección de las organizaciones revolucionarias, debían dejar atrás a hijos e hijas (porque la entrega a la revolución debía ser total), algo que no muchas estaban dispuestas a hacer. En cambio, otras sí dejaron a sus pequeños con otros familiares o compañeros de organización. Acá vale mencionar una observación realizada por Villa Avendaño, al inicio de su obra, al señalar que nadie critica al Ché Guevara por haber abandonado a su familia en Cuba para continuar con la causa revolucionaria en otras latitudes.
Agrega que, pese al sentimiento de derrota que embargó a muchos tras la firma de los acuerdos de paz y la entrega de las armas, sin haber alcanzado la meta propuesta, en las mujeres sigue viva la esperanza de cambiar la realidad pese a que ahora la pobreza, el despojo del territorio y otros problemas sociales se han agudizado. Una de las mujeres que evidencia esto es Soledad Fuentes, que a sus ochenta años participa en las manifestaciones progresistas organizadas en la capital guatemalteca. Para esta mujer, “el amor está en la lucha”.
Debe reconocerse que el texto de Villa Avendaño es un aporte muy sugerente, que pone en cuestión diversos aspectos que al historizarse o rememorar la lucha revolucionaria han quedado relegadas, omitidas o subvaloradas, como es la participación de las mujeres. El sentir de ella, la perspectiva de ellas, las memorias de ellas apenas comienzan a tomarse en cuenta. Este es el plus que aporta el libro, pues contribuye a ampliar el panorama, a completar la fotografía, las imágenes y los imaginarios de esa lucha. Y esto es posible, en esta obra, porque fue escrita por una mujer que tuvo la sensibilidad y la empatía necesaria para conectarse con las memorias y el sentimiento de muchas mujeres revolucionarias de Guatemala. En este sentido, es importante señalar que esta obra, con este enfoque –la perspectiva de género, que privilegia el punto de vista de las mujeres- solo podía hacerse en este tiempo y en las actuales circunstancias.
Se trata de un conocimiento que se erige sobre el conocimiento, las memorias y las interpretaciones de esa lucha – narradas de forma escrita o verbalmente- que le precedieron. En este sentido, también debe decirse que la novedad del enfoque de Anelí Villa Avendaño no invalida esos otros relatos, porque esos otros relatos frente a los cuales el texto la investigadora se erige como crítica, también fueron parte de lo vivido, de lo experimentado y de lo sentido en esos cruentos años.
Benedetto Crocce afirmó que toda historia es historia del presente, que cada historiador hace las preguntas o indaga al pasado según las inquietudes de su generación. Villa Avendaño mira este pasado de lucha, interroga e interpreta diversos testimonios de revolucionarias guatemaltecas a partir de las inquietudes de su generación y con la sensibilidad que anima a su generación. Esto es doblemente meritorio, porque se trata de una joven que no vivió la miseria que urgía a la acción para transformar la realidad, que no vivió la represión que arrasó con seres queridos, una joven de otras latitudes (México) que se ha interesado en las luchas de las mujeres centroamericanas y que con su trabajo anima la convicción de que los esfuerzos de luchas de quienes entregaron sus vidas no es ni será en vano.
Por otra parte, su novedoso marco teórico sin duda será contrastado con otras experiencias y otros testimonios, pues aún falta mucho por decir acerca de la historia de excombatientes –varones y mujeres– que dieron lo mejor de sí por transformar Guatemala y construir una sociedad menos desigual, menos injusta, que dignificara a todas las y los guatemaltecos.
Julieta Haidar, politóloga y antropóloga que se ha especializado en el análisis del discurso, para lo cual ha construido una original propuesta analizar las prácticas discursivas interculturales, de las emociones y transculturales y alternativas, sostiene que deben considerarse tres etapas: la acumulación, la ruptura y la convergencia. En la propuesta de Villa Avendaño se da una confluencia de esas etapas: su obra pretende e implica una ruptura con las narrativas precedentes, construidas desde una perspectiva masculinas y que oculta la agencia o protagonismo de mujeres y comunidades enteras.
Pero también constituye continuidad del relato de la lucha revolucionaria guatemalteca, porque es imposible hacer tabla rasa del pasado. Es imposible partir de cero donde tantas experiencias de lucha se han acumulado.
Por ejemplo, pese al distanciamiento que toma, cuando destaca que las mujeres identifican al amor como la fuerza que les ayudó a sobrevivir torturas o sobreponerse a las debilidades a las dudas, resulta inevitable pensar en una frase del Che Guevara: “déjenme decirles a riesgo de parecer ridículo, que el verdadero revolucionario está guiado por grandes sentimientos de amor”. O esa otra enseñada, y practicada, en muchos grupos juveniles cristianos nicaragüenses, como bien lo señala al respecto Julio Antonio Mella citado por Ernesto Che Guevara “No hay amor más grande que aquel que da su vida por los demás”. O cuando las mujeres evocan que la montaña las protegió, les salvó la vida, las alimentó, resulta inevitable recordar lo que Sandino expresó cuando luchaba por expulsar a los marines que ocupaban Nicaragua: “Dios y las montañas son mis aliados”.
Finalmente, comentando los recuerdos de Silvia Solórzano, quienes a finales de los setenta consideraba que las fuerzas revolucionarias guatemaltecas se encontraban al borde del triunfo, la autora expresa que “con base a los hechos históricos” no se atrevería afirmar que la guerrilla estaba próxima a triunfar. Pero esto sólo revela la distancia que separa el contexto de la autora con el de la exguerrillera. Los hechos históricos a los que alude Villa Avendaño son vistos ahora desde el presente y marcados por el hecho de que la guerrilla no triunfó. En cambio, el testimonio de Solórzano recoge el sentimiento que compartían muchos jóvenes de su generación, y no solo los de Guatemala, en aquellos años. No habría sido posible la incorporación de tantos varones y mujeres a la lucha sin ese sentimiento y sin la convicción de la posibilidad de un triunfo cercano. Un sentimiento que se manifestaba en una consigna coreada con entusiasmo en aquellos años: “Nicaragua Venció, El Salvador Vencerá y Guatemala le seguirá”. Los tiempos actuales, marcado por el auge de las ideas de la extrema derecha y el ascenso de fuerzas neofacistas no son propicias para la esperanza, y esto mismo destaca la relevancia de esta obra.